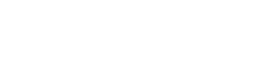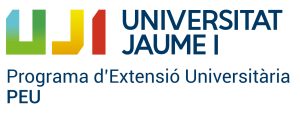Políticas Rurales
Las políticas rurales son políticas que inciden en el medio rural con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y elevar las rentas de la población rural, así como salvaguardar esos territorios rurales, conservando su medio ambiente, sus recursos naturales, su paisaje y su patrimonio cultural.
Una definición tan amplia y general como ésta necesariamente incluye políticas muy diversas. Desde políticas sectoriales (como la política agraria o la de turismo) hasta políticas de servicios públicos (educación, sanidad) o políticas horizontales como la de infraestructuras, la política social, la política ambiental o la lucha contra el cambio climático.
Todo ello sugiere ya una primera reflexión: Para que sean efectivas, esas políticas deben estar coordinadas entre sí, responder a un diseño integral que tenga en cuenta las necesidades de esos territorios rurales y de su población. Pero esa coordinación entre las diversas políticas aplicadas en el medio rural difícilmente se produce.
Un antecedente de las políticas rurales en España es la Ley de Agricultura de Montaña de 1982. Pero la formulación más ambiciosa de una política rural está recogida en la Ley de desarrollo sostenible del medio rural, aprobada en 2007.
La ley de 2007 pretendía poner las bases de una política rural propia del Estado Español, materializada en Programas de Desarrollo Rural Sostenible que debían ejecutar, de forma coordinada, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, que son las que tienen las competencias en la mayoría de las materias concernidas. Asimismo, la ley planteaba una coordinación horizontal entre los diversos Ministerios que deberían realizar actuaciones en el medio rural. Pero esa coordinación era poco realista: estaba asignada a una Comisión Interministerial presidida por el Ministerio de Agricultura y, desde el principio, parecía poco probable que el Ministerio de Agricultura pudiera imponer sus criterios a Ministerios como el de Hacienda, el de Fomento, o incluso los de Educación o Sanidad. A pesar de todo, tras un complejo y largo trabajo administrativo, en 2010 se logró aprobar el primer Programa de Desarrollo Rural sostenible para el periodo 2010-2014, programa que prácticamente no se ejecutó. Aparte de los problemas políticos, incidieron sobre todo los problemas financieros y presupuestarios, aspectos que no estaban bien previstos en la Ley y que se agravaron con la crisis que atravesaba esos años la economía española. Se trata, en definitiva, de un caso frecuente en la legislación española: una ley bienintencionada, correcta desde el punto de vista formal, pero nada efectiva en su aplicación.
Ante el fracaso de iniciativas como la Ley de 2007, la política rural en España, tanto a nivel estatal como de las Comunidades Autónomas, actualmente se limita a aplicar y gestionar las políticas rurales de la Unión Europea. Unas políticas que siguen muy ligadas a la política agraria, pudiéndose considerar un apéndice de la política agraria común (la PAC).
Sin embargo, no siempre ha sido así. La primera formulación de una política europea de desarrollo rural aparece en 1988 en el documento “El futuro del mundo rural” que refleja el convencimiento de que las zonas rurales no pueden depender exclusivamente de la actividad agraria. Las propuestas de diversificación y de apuesta por un medio rural vivo son la base de algunas primeras actuaciones políticas, como la aprobación de la Iniciativa LEADER en 1991. Dada la naturaleza de esas propuestas, no fueron confiadas a la PAC sino a la política regional y de cohesión territorial.
El panorama cambió en la segunda mitad de los años 90, con un marcado giro “agrarista” que conduce en 1999 a la aprobación de un Reglamento de Desarrollo Rural (el Reglamento 1257/99) ya integrado en la PAC, constituyendo su “Segundo Pilar”. Vista en perspectiva, esa evolución parece motivada por la necesidad de legitimar la nueva PAC, construida a partir de 1992 con las ayudas directas como elemento central. Las críticas a esas ayudas (tanto por su naturaleza como su distribución) ponían en peligro la misma supervivencia de la PAC. La contraargumentación era mostrar que la PAC también financiaba actuaciones más aceptables socialmente, hacía “desarrollo rural”.
Ese Reglamento de 1999 era un “cajón de sastre” que recogía las medidas de estructuras agrarias en vigor en la Unión Europea desde los años 70 (modernización de explotaciones, instalación de jóvenes agricultores, ayudas a la agricultura de montaña) junto a las medidas agroambientales introducidas en 1992. Ejemplos de estas medidas agroambientales que se han aplicado en la agricultura valenciana son las ayudas al cultivo sostenible del arroz en humedales o la protección de la oveja Guirra. Todas ellas con los agricultores como beneficiarios, como si ellos fueran los únicos y verdaderos actores del desarrollo rural.
La evolución del Segundo Pilar de la PAC durante los años siguientes mantuvo una lógica similar. A partir de 2007 el programa LEADER se incorpora plenamente a este Segundo Pilar y deja de financiarse por los Fondos Estructurales de la política de cohesión. También se van incorporando medidas diversas (ayudas a la calidad de los productos, al bienestar animal, para favorecer la lucha contra el cambio climático, a la agricultura ecológica), todas ellas con buena aceptación social. Esa larga serie de medidas constituye una especie de menú, dentro del cual las autoridades nacionales o regionales seleccionan las que van a aplicar dentro de su Programa de Desarrollo Rural. Mientras, el peso presupuestario de ese Segundo Pilar se iba incrementando ligeramente hasta alcanzar un 25% del total de la PAC en el periodo de programación 2007-2013.
Las dos últimas reformas de la PAC (en 2013 y 2021), aunque con menos énfasis en el desarrollo rural, han mantenido el statu-quo del Segundo Pilar, con una estructura y un peso presupuestario similar al alcanzado en 2013.
En conjunto, esa política rural europea no responde a un diseño global ni a las transformaciones que experimenta el medio rural europeo. Ha ido introduciendo medidas diversas y su evolución ha estado condicionada por determinados grupos de presión o por determinados estados miembros de la Unión. Sin embargo, hay que reconocer que ha introducido algunos instrumentos (como los Programas LEADER o las ayudas agroambientales) cuya aplicación ha producido resultados interesantes.