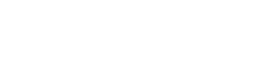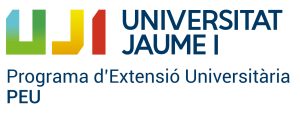Sabias
Del lat. sapĭda, ‘que tiene buen gusto’, ‘sabrosa’, y este de sapĕre, ‘tener sabor’, ‘saber’. Según el diccionario de la Real Academia Española, una sabia es (definida de manera muy previsible -ay, la lexicografía y sus acepciones casi circulares) aquella “que posee sabiduría”. Pero en el mundo rural este término trasciende la mera acumulación de conocimientos para designar a una figura esencial: la mujer que, a lo largo de generaciones, ha sido biblioteca viva y pilar, demasiadas veces invisible, sobre el que se ha sostenido la memoria, el buen hacer y, en definitiva, el alma de la comunidad.
Las sabias en este contexto han sido depositarias de todo lo que conforma la cultura rural: esa serie de destrezas, manuales de instrucciones no escritos y códigos de comportamiento también transmitidos de forma oral, unas veces junto al fuego y otras durante las faenas agrícolas: la siembra, el desbroce, la siega, la trilla… ¡Qué grandes metáforas de la vida y qué adecuado sería seguir en ella los ciclos de la naturaleza, como antes se hacía!
Las sabias sabían (aquí la redundancia nunca es suficiente) y saben de la influencia de la luna en las plantas y en los seres humanos (hasta cuándo cortarse el cabello para que creciera más fuerte y sano). Conocían las propiedades curativas de las hierbas del monte, como el romero o el tomillo, entre otras muchas.
A pesar de la escasez, gestionaban los limitados recursos de la huerta y el corral que constituían el sustento de la familia. ¡Qué buenas ministras de economía habrían sido!
Sabían preparar y conservar los alimentos sin electrodomésticos, con la sola ayuda de la fresquera, de unas cuantas especias, del salazón, el método del ahumado a veces en la chimenea (qué imagen tan entrañable y nuestra) o sumergiendo en aceite o vinagre las viandas.
Remendaban la ropa hasta lo inverosímil: había parches para todo, zurcidos para cualquier roto. Y cuando las prendas de vestir ya no daban más de sí, las transformaban en trapos, en relleno para colchones y almohadas (mejor que la paja o la pellorfa, como se llama en algunas comarcas de Castellón, como el Alto Palancia, al conjunto de hojas secas que envuelven la mazorca). Los jerséis de lana se destejían para volver a tejer otros con los mismos hilos: en una labor de eternas Penélopes.
Las sabias cuidaban del agua como el tesoro que es: no se desperdiciaba una sola gota. Reducían, reutilizaban y reciclaban mucho antes de que existiera la consigna de las tres erres porque cualquier consumo tenía que ser, para que se sostuviera en el tiempo, necesariamente sostenible.
Sobre sus hombros recaía íntegramente la responsabilidad de la supervivencia de la familia cuando los hombres se marchaban a trabajar lejos: a coger naranjas, a sumergirse en las plantaciones acuáticas de los arrozales, a vendimiar… en suma, a buscar las mil y una formas de que, como se decía, el garbanzo llegara a la cuchara.
Mediaban en los conflictos vecinales, algunas eran parteras; otras, además de todas sus faenas, narraban cuentos y leyendas a los más pequeños, no para dormirlos (el cansancio ya se encargaba de eso) sino para ensancharles la imaginación y la vida.
Sabían leer el cielo: predecir la lluvia o la sequía observando las nubes, los vientos y el vuelo de las aves. Sabían interpretar el silencio y los sonidos del campo: desde el croar de las ranas al zumbido de las abejas.
Sabían acompañar la vida y la muerte: en los partos, ya mencionados, pero también en los duelos, siempre con una palabra justa o un gesto sanador.
Sabían cardar, hilar, teñir con tintes naturales y tejer mantas que duraban generaciones.
Conservaban las semillas como ahora quiere hacerse en ese proyecto espacial llamado “Luna Ark” y que consistiría en guardar en el satélite todo tipo de gérmenes de vida vegetal o como ya se hace en la “Cámara del fin del mundo”, un lugar ubicado en una montaña de permafrost en las islas Svalbard de Noruega.
Sabían elaborar jabones y ungüentos con ceniza, grasa y plantas medicinales.
Sabían encender y mantener el fuego para que el corazón de la casa no dejara de latir.
Se encargaban de los rituales y las fiestas en las que se mezclaba lo sagrado con lo popular.
Sabían enseñar sin libros: todo se transmitía en la conversación y a través del ejemplo.
Algunas sabias vieron cómo los tractores jubilaron a las mulas. Asistieron al éxodo rural que se llevó a tantos de su lado, a sus hijos entre otros muchos. Ahora parece que el conocimiento, para serlo, deba ser tecnológico, como si lo anterior, lo de siempre, lo que ha dado sobradas muestras de funcionar, ya no sirviera.
Hubo un tiempo en el que un virus nos encerró y entonces comenzó eso que Fray Antonio de Guevara enunció en 1539 en el título de una obra suya: “Menosprecio de corte y alabanza de aldea”. Regresamos al campo en busca de oxígeno, de espacio, de productos kilómetro cero, de agua limpia, de hornos de leña, de baños en el río, de frutos silvestres, de la lentitud… ¿Y a quiénes preguntaron estos nuevos pobladores cuando tropezaban con las cuitas del día a día? A las sabias. Esas mujeres capaces de leernos al trasluz, con su intuición y su capacidad de anticipación, para escribirnos un futuro mejor. Ojalá que nos hagan partícipes de sus soluciones instantáneas cuando por fin se viva con menos cosas, con menos cacharros y artilugios, pero con más sentido y sensatez.
Con ellas más presentes, otro gallo nos cantaría. Tenemos que volver a sus recetas (no solo culinarias), a poner en valor el patrimonio inabarcable y necesario que custodian, a mirar de lejos como ellas hacían, con una visión integradora y compartida.
Reconocer a las sabias no puede ser un acto de nostalgia, sino de rescate para que formen parte de esta vapuleada actualidad. Necesitamos entender que la sabiduría más profunda suele ser la que en vez de gritar, susurra como el viento, como el agua, como las hojas de los árboles, como la lluvia fina.
Las sabias nos recuerdan que el mundo rural no debe imitar los usos y costumbres de la ciudad, sino mantener su autenticidad sin renunciar a lo que nos ha hecho avanzar que se traduce en vivir más y mejor.
Las sabias son la ciencia sin título, la universidad sin paredes, el consejo sin precio.
Por aquellas sabias de entonces estamos aquí. No me cabe ninguna duda. ¡Cuánto les debemos! Sin ellas no seríamos nada de lo que somos, ni la más mínima parte, porque ni siquiera existiríamos.
¡Qué grandes enseñanzas nos han legado! Entre todo lo ya enumerado: las sabias sabían también esperar, escuchar y, además, reír.