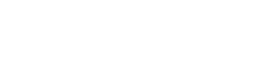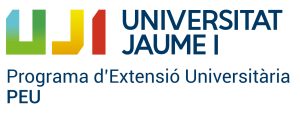Churro-Xurro
El Diccionari Normatiu Valencià de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la entrada “xurro” [ʧúro] la define como: “parla de base aragonesa de la zona interior de la Comunitat Valenciana, que inclou molts vocables valencians”.
Los habitantes de algunas comarcas del interior valenciano, así como de otras del sur de Teruel somos conocidos o incluso nos reconocemos con orgullo como “churros”, a pesar de que la palabra tiene ciertas connotaciones peyorativas, en referencia a “una cosa mal hecha”. En el ámbito lingüístico podría entenderse como una forma de hablar un mal castellano al incorporar palabras del valenciano y el aragonés.
Sobre el origen de la palabra “churro” existen diferentes interpretaciones. Una de las más extendidas, es la leyenda de que, en la época foral, los representantes de la villa de Alpuente cuando juraban las nuevas leyes traídas por el Rey Jaime I, en lugar de decir “jo jure” en valenciano, pronunciaban “yo churo” y, en consecuencia, se denominaron a sus gentes como “los churros”.
Vicente Llatas (1959) plantea que la etimología de la palabra “churro” podría venir del nombre del río Turia, que atraviesa el Rincón de Ademuz y la Serranía, y que en estas comarcas es nombrado río Blanco. Los árabes ya lo denominaban Wad al Alviar, que significa también el río Blanco. Según este autor este nombre podría venir de “Tzuri” una palabra del euskera, emparentado con lenguas prerromanas, que significa Blanco. Los “tzurios” serían pues los habitantes del curso alto y medio del río Blanco y por extensión los de comarcas vecinas.
- Hadwinger (1905) plantea que las localidades de habla castellana del Reino de Valencia debieron ser inicialmente de habla valenciana, aunque han sufrido una intensa y progresiva castellanización. Ramón Menéndez Pidal apunta en cambio, que este dialecto es consecuencia de la repoblación de estas comarcas con familias aragonesas, tras la reconquista por Jaime I de Aragón en el s. XIII. Estas familias traían consigo sus costumbres, su indumentaria, su religiosidad y por supuesto su forma de hablar que, autores como Natividad Nebot denominan castellano-aragonés.
Así, el Rincón de Ademuz, el Alto Mijares, el Alto Palancia y la Serranía del Turia hablaban aragonés en el s. XIV. Documentación antigua como las Cartas Puebla del Vizcondado de Chelva están escritas en esa lengua. En las comarcas de la Canal de Navarrés y la Hoya de Buñol, predominaba el valenciano entre los colonos cristianos hasta el siglo XVII; tras la expulsión de los moriscos, se produjo una nueva repoblación con familias, tanto de las comarcas “churras” antes mencionadas, como de Castilla. El Decreto de Nueva Planta convierte el castellano en obligatorio, iniciándose un retroceso del valenciano y del aragonés que continúa hasta nuestros días.
El habla churra es también compartida con comarcas turolenses como Gúdar-Javalembre que, como nosotros utilizan verbos como charrar, bullir, amprar, chuflar, blincar, arrear, triar o empeltar, que tienen mucha proximidad o coincidencia con el valenciano.
El interés por esta habla desde el punto de la investigación lingüística es temprana, la podemos encontrar, por ejemplo, en el botánico Rojas Clemente (1745-1804) que recogió varios centenares de palabras usadas en Titaguas y que, en su mayoría, son hoy reconocibles por la gente mayor de nuestras comarcas. Torres Forner (1908) escribió “Voces aragonesas usadas en Segorbe”. En 1959 Vicente Llatas publica “El habla del Villar del Arzobispo y su comarca”, en 2004 encontramos el “Habla y cultura popular en el Rincón de Ademuz” de Gargallo Gil y, en 2024, “El vocabulario de Enguera y de la Canal de Navarrés” de Joseph Gulsoy. Otros autores como Natividad Nebot e Isabel Alba, entre otros, han realizado importantes aportaciones.
La Facultad de Filología de la Universidad de València, con el impulso del profesor Emili Casanova, organizó en 2008 en València la “I Jornada de Altres parlars valencians de base castellano-aragonesa”, en 2013 en Énguera, en 2017 en el Villar del Arzobispo, en 2022 en Ademuz y, en octubre de 2026, se celebrarán las V Jornadas en Caudete (Albacete).
Los principales rasgos del habla churra son:
1.- Siguiendo la tradición del aragonés y valenciano, la mayoría de los árboles son femeninos: noguera, garrofera, mangranera, manzanera, etc.
2.- Son femeninos muchos nombres abstractos acabados en -ór: la calor, la claror, la picor, la amargor, la frescor, la negror, la dulzor, la fresca, etc., frente al masculino del calor, el picor, etc. del castellano.
3.- Seseo o sustitución del fonema castellano [θ] (z o c) por [s] (“una sesta de seresas”) en algunas poblaciones como el Villar del Arzobispo o Enguera, situadas próximas a las comarcas valenciano hablantes.
4.- Uso abundante de diminutivos acabados en -ico e -ica (armarico, tajadica, copica,…). También es muy frecuente el sufijo -ete y -eta, por influencia valenciana y aragonesa: fresquete, amiguete, paraeta, etc.
5.- Uso de arcaísmos castellanos como yantar (comer a medio día), valencianos como ansa del coll, que en los diccionarios aparece con el castellanismo “clavícula” o aragoneses como “azaite” más fiel a su etimología árabe.
6.- La desaparición de los pronombres castellanos “contigo”, “conmigo”, y “ti” (“te vienes con mí”, “me voy con tú”, “a tú te digo”).
7.- Se usa la expresión no cal (no hace falta) del verbo “caldre”, también utilizado en Aragón.
8.- Pérdida de la “d” intervocálica en los sufijos -ado e -ido y sus correspondientes formas femeninas, convirtiéndose en -ao e -ío o incluso diptongan en -au: arguelláu (adelgazado), malmandáu (desobediente), etc.
El churro es un habla en marcado retroceso, conservada entre los hablantes de más edad. El despoblamiento y la estandarización cultural de los medios de comunicación han contribuido a su desprestigio, pues lo rural se suele minusvalorar frente a lo urbano. Estas palabras y expresiones, tan presentes en nuestros abuelos y padres, están siendo olvidadas por nuestros hijos y nietos. Por poner un ejemplo, la palabra olivera (compartida con el aragonés y el valenciano) está siendo sustituida por el nombre castellano de “olivo”.
Últimamente se han publicado libros donde se pone en valor el habla churra, como la recopilación de la tradición oral de “El Tio Paragüero” (2000-2017), de Vicente Cortes, un comic sobre “la Enramá” de Chulilla (2024), de Vicente Sebastián, una traducción al habla churra de la obra de St. Exupéry “El Prencipico” (2024), traducido por Antoni Porta, autor también de una interesante página web “https://lenguachurra.blogspot.com”.
En los últimos tiempos, se percibe un interés y un cambio positivo en la valoración de esta habla por parte, sobre todo de la gente joven, que la considera una seña de identidad local y comarcal. Está ganando en aprecio y en prestigio social y se están organizado algunos talleres y charlas dado el interés por conocer mejor esta peculiar habla del interior valenciano.